Damas victorianas: Trucos de belleza extremos
Los rituales de belleza de la mujer victoriana eran una parte muy importante de su día a día. No solo era una cuestión de vanidad, también lo era de estatus social, siempre buscando destacar sobre el resto de mujeres. Ser “la más guapa del baile” podría garantizarte una larga lista de pretendientes y por tanto, más posibilidades de conseguir un mejor marido y una mejor posición social y por supuesto económica.
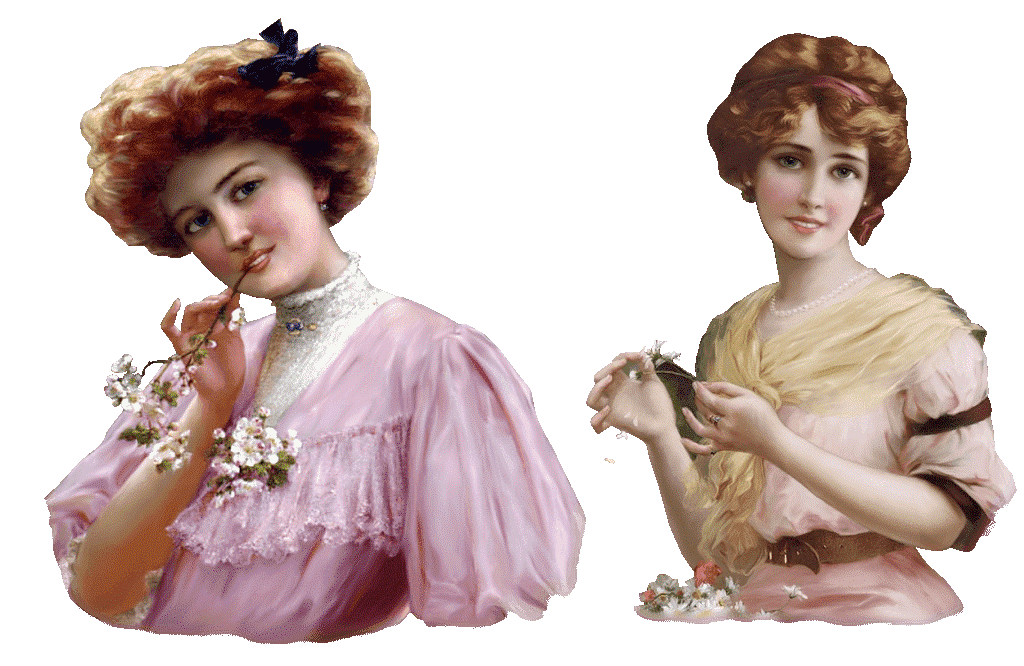
Por este motivo, sobre todo entre las clases sociales más altas, se consideraba de buen gusto lucir un rostro pálido. Cuanto más pálido mejor. Esto era un indicativo muy importante para los hombres, pues sabían que las mujeres de posición alta o privilegiada no realizaban ningún trabajo que pudiera deteriorar lo más mínimo su aspecto y mucho menos su cara.
Obviamente el bronceado estaba descartado, pues una piel marcada por el sol era sinónimo de haber realizado trabajos en el exterior, sobre todo en el campo y por tanto, era una mujer de clase baja y descartable para los hombres de posición privilegiada.
La palidez extrema
La piel era una obsesión para las victorianas y la industria de la belleza lo sabía. Los periódicos de la época se llenaban de anuncios de cosméticos, lociones y otros tratamientos blanqueadores de cutis.
Para una piel pálida, lo más blanca posible, brillante y sin ningún tipo de imperfección, existían diferentes tratamientos, algunos extremadamente peligrosos. En su afán por conseguir la piel perfecta muchas victorianas estaban dispuestas a jugarse la vida con productos y prácticas muy peligrosas; lavarse la cara con amoniaco, tomar pequeñas dosis mercurio, beber tiza diluida en agua o usar maquillajes con base plomo.
Para las pequeñas imperfecciones de la piel como espinillas, puntos negros o pecas, se recomendaba el uso de lociones blanqueadoras con base de mercurio o jabones de azufre y frotar la zona enérgicamente.
Como era de esperar, el uso permanente de productos tan tóxicos se llevó a más de una a la tumba.
Este ideal de belleza romántica, de palidez y de aspecto fantasmal llevo a muchas mujeres victorianas a seguir estrictas dietas a base de vinagre y agua, con la intención de provocarse anemias hemolíticas que empalidecían su expresión.

Otros “remedios” menos mortales eran la limpieza diaria con jabones puros y baños con agua a distintas temperaturas. Pero no valía solo con pasar la esponja, había que frotar enérgicamente, ya fuera con la propia esponja o con cepillos de cerda animal o los conocidos de “piel de camello”. Así lo describía Lola Montez, condesa de Landsfeld en su libro de 1958, Arts of beauty (or secrets of a lady’s toilet, afirmando que la limpieza diaria era el mejor remedio frente a cosméticos y lociones.
Algunos autores como Madeleine Marsh afirmaban que “era un deber de la mujer utilizar todos los medios a su alcance para embellecer y preservar su aspecto”. Así lo recoge en su obra Compacts and Cosmetics: Beauty from Victorian Times to the Present Day.
Uno de los iconos femeninos que mejor representa este ideal de belleza de la mujer victoriana es Ophelia, obra pintada por Sir. Josh Everett Millais. La lánguida Ophelia personificaba todos estos atributos tan deseados por la mujer victoriana y que como describía Nina Auerbach en su obra Woman and the Demon: the Life of a Victorian Myth, “cadavéricas, en trance, dormidas, como embalsamadas en vida”.

Los cosméticos de la época
La industria de la cosmética no era ajena a la obsesión de las victorianas y aunque los cosméticos no estaban bien vistos y se consideraban indecorosos e inmorales, la demanda era importante. En una sociedad donde la discreción era la norma, para las damas victorianas el maquillaje debía ser sutil y casi imperceptible dado que su uso era más propio de actrices y mujeres de la calle.
Harriet Hubbard Ayer, periodista norteamericana de la época, experta en belleza y propietaria de la marca de cosméticos Recamier, recomendaba en su libro A complete and authentic teatrise of the laws of health and beauty, que la mujer no debía usar cosméticos hasta los 30 años y, a partir de ahí, decidir si usarlos o no.
Entre los cosméticos “aceptados” se encontraba el llamado “rouge” (colorete) y los polvos, siempre y cuando fuesen discretos o los llamados “mejoradores” de piel y pelo. En cualquier caso, lo que primaba era conseguir un resultado natural. Los perfumes seguían la misma línea que el maquillaje: debían ser delicados, como la violeta o la lavanda, y evitaban asociarse con olores más fuertes, como el almizcle o el pachuli.
El paso del tiempo tampoco perdonaba a las victorianas y sus efectos en la piel, como las arrugas, era otro de los enemigos de las victorianas. Para su tratamiento existían algunos remedios caseros. Uno muy popular era frotar diariamente la piel con servilletas secas, como si fuera papel de lija aunque sin duda, quizás el más curioso consistía en vendarse la cara en carne cruda ante de acostarse. Una costumbre que recoge Lola Montez en su libro de 1958, Arts of beauty (or secrets of a lady’s toilet
Existían otros tratamientos rejuvenecedores, algo más “científicos” como los llamados baños eléctricos. El metodo consistía en introducir al paciente en una bañera llena de agua con sal, aplicándole pequeñas descargas eléctricas, que podían ser reguladas, a través de una esponja y una pila galvánica. Esta forma de electro estimulación era una forma de devolver la firmeza a los músculos y la piel, pero su efecto era temporal.
Otra parte importante del ritual de belleza femenino de las damas victorianas se centraba en los ojos. Unos ojos grandes y expresivos, que transmitieran una mirada tierna y angelical, era casi fetiche para muchos hombres. Algunas sustancias como la belladona, el opio o gotas de limón se usaban para dilatar las pupilas, acrecentar la mirada y así dar aspecto de unos ojos más grandes. La pomada con base de mercurio aplicada sobre el párpado era “perfecta” para los ojos hinchados.
Para la depilación, nada mejor que preparados cáusticos de arsénico, lima y potasio, aunque podían provocar alguna úlcera o llagas.
¡Tener pelazo!
El cabello era la otra pesadilla para las damas victorianas. Uno de los tonos de pelo más deseado era el rubio, que se conseguía con peróxido de hidrógeno que no solo coloreaba el pelo, sino que también lo quemaba. . Concienciadas de su cuidado, se recomendaba un cepillado de 10 minutos 4 veces al día y existían productos específicos para evitar la caída del pelo, la descamación del cuero cabelludo…
Uno de los productos que mayor éxito alcanzó en la época era la grasa de oso, un cosmético que usaban tanto hombres como mujeres para el crecimiento del cabello. Pero no valía la grasa de cualquier oso, tenía que ser de oso pardo. La demanda de este producto fue tan grande que, en países como Rusia, estuvieron a punto de extinguirlo.

La industria de la belleza
El avance de la industria y la popularización de estos productos trajeron consigo la publicación en masa de anuncios entusiastas que prometían alcanzar el ideal de belleza deseado por la mujer victoriana. Por primera vez, la industria segmentaba a su público objetivo y sus campañas de marketing no se enfocaban solo a las élites y aristocracia. Ahora incluían un nuevo perfil de consumidora, la mujer pudiente de clase trabajadora.
Tanto las drug-store norteamericanas como las pharmacies inglesas consiguieron que los productos de belleza fueran accesibles para una gran parte de las mujeres de la época con recursos más limitados